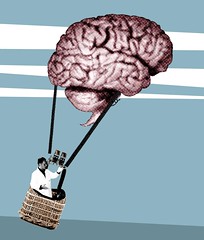Esto que voy a contar seguro que es una sensación conocida para más de uno. Un precioso día primaveral, un sol espléndido, y te decides a disfrutar del pleno del mediodía en la calle. Ducha, café con croissant, sales del portal, la intensa luz solar alcanza tus ojos, los entrecierras y... estornudas. O quizá tan solo sientes un pequeño cosquilleo en la nariz. ¿Sabes de lo que te hablo? Entonces bienvenido al club del síndrome ACHOO (sí, sí, achú, un nombre muy onomatopéyico), el acrónimo inglés para Autosomal Dominant Compelling Helioophthalmic Outburst y que en román paladín conocemos como "estornudo fótico". Este fenómeno tiene una prevalencia más común de lo que podría pensarse (seguro que algún oftalmólogo lo ha observado el acercar el oftalmoscopio a su paciente), parece más común en blancos que en negros y en hombres que en mujeres. Y en realidad hasta aquí es donde podemos dar una explicación fiable. Pero vayamos por partes.
Primero, lo de autosómico dominante. Aunque se ha observado que efectivamente el reflejo del estornudo fótico se hereda de padres a hijos siguiendo un patrón autosómico dominante (es decir, basta con heredar un cromosoma, del padre o de la madre, que tenga el gen "erróneo" para manifestar la enfermedad), lo cierto es que no se ha identificado ninguna proteína ni ningún gen que la codifique implicados en este fenómeno (porque enfermedad como tal tampoco puede considerarse).
Y en segundo lugar, la madre del cordero: ¿cómo es esto posible? Lo más intuitivo, y además acertado, es pensar que tiene que haber algún tipo de comunicación entre la vía que lleva la información luminosa, es decir, el nervio óptico; y la vía que normalmente desencadena el estornudo, que es el nervio trigémino, responsable, entre otras cosas, de recoger la sensibilidad de la piel de la cara. Es el nervio trigémino el que normalmente recoge los estímulos en las vías respiratorias superiores, provocándose el conocido cosquilleo que desemboca en el estornudo. Pero... ¿cómo se produce la comunicación de estos dos nervios tan dispares? Uno podría pensar en algo tan sencillo como una comunicación directa, una rama en algún punto en el trayecto de estos nervios que los conecte. Pero si uno piensa en las distintas funciones de estos nervios, parece poco probable que esto sea así, y efectivamente no existe tal rama.
Resignados y curiosos, no nos queda más remedio que retroceder más aún en el origen de todo esto e ir a la siguiente escala de los nervios craneales, entre los que se cuenta el trigémino: el bulbo raquídeo. Se sabe que a este nivel existen comunicaciones del nervio óptico con, por ejemplo, los nervios responsables de inervar la musculatura ocular y por tanto mover el ojo, acomodar la vista, cambiar el diámetro de la pupila... en función de la información visual. ¿Podría existir entonces en nuestros estornudadores fóticos alguna comunicación de este tipo que pudiese explicar tan curioso fenómeno? Parece ser que, a pesar de que esta hipótesis es defendida por algunos autores, esta asociación puede ser tan inverosímil como la primera.
Así, decididos a resolver este misterio, nos remontamos a lo más alto de nuestro sistema nervioso central: nuestro cerebro. Y antes de intentar desentrañar el estornudo fótico, tengamos una cosa en cuenta: ¿quién no ha experimentado alguna vez la sensación, al vaciar una vejiga llena más de la cuenta, una sensación de alivio acompañada de un leve lagrimeo? ¿Cómo es posible la relación, aparentemente tan distante, de nuestra vejiga y nuestra glándula lagrimal? La respuesta es el sistema nervioso parasimpático. Este sistema parasimpático es una parte de nuestro sistema nervioso autónomo (es decir, inconsciente) que se relaciona normalmente con situaciones de relax, de manera que se asocia con fenómenos tales como la defecación, la micción, la salivación o, efectivamente, el estornudo. Si tenemos en cuenta que la estimulación parasimpática en un lugar determinado (en el caso anterior, nuestra vejiga) desencadena la actividad parasimpática de otras zonas (como nuestra glándula lagrimal), quizá nuestro escurridizo estornudo fótico utilice este camino para salir a la luz, nunca mejor dicho.
Efectivamente, así lo cree, entre otros, H.C. Everett, quién aplicó en principio esta hipótesis a la fotofobia, ese trastorno que exalta la imaginación de tantos escritores y guionistas. Según Everett, en la corteza cerebral visual, la última parada de la información visual que llega de la retina, podría haber zonas corticales y subcorticales (quizá incluso zonas en la parte más baja, el mesencéfalo) relacionadas con esta actividad parasimpática. Estas zonas se pondrían en comunicación con otras zonas similares en la zona de la corteza que se encarga de recibir la sensibilidad de nuestro cuerpo, incluida la sensibilidad de las vías aéreas superiores. En el caso de la fotofobia, esta corteza sensitiva "sentiría! que la parte del trigémino que llega a nuestro ojo y frente (la rama oftálmica) está siendo estimulada (cuando en realidad el estímulo fue visual), dando lugar a inflamaciones oculares, migrañas, etc. típicas de la fotofobia. ¿Y qué pasa con el síndrome ACHOO? Pues análogamente, el estímulo visual, mediante estas zonas de actividad parasimpática, llegaría a la corteza cerebral sensitiva, que en este caso cree que el estímulo está en la rama del nervio trigémino que llega a nuestra nariz (la rama maxilar), y desencadenando así el reflejo del estornudo.
Sin embargo, aunque esta hipótesis suena estupendamente, el asunto dista mucho de estar claro, por lo que el debate está abierto y la investigación en este campo puede ser tan buena como cualquier otra (inversores del mundo, abrid los oídos a estas palabras). Así, el debate queda abierto, mis queridos ACHOOs, tanto en el mecanismo de este curioso fenómeno como en otra pregunta que podemos y debemos lanzar cuándo hablamos de neurociencia: ¿por qué ha llegado este reflejo hasta nuestros días, tan bien conservado? ¿Tuvo alguna utilidad en algún punto de nuestra evolución? Todas sugerencia es admitida, en este foro o en cualquier otro. Mientras tanto, el síndrome ACHOO seguirá pasando inadvertido para muchos en lo más luminoso del luminoso verano.
P.D.: Gracias a Rafa por darme la idea para el post, y a los profesores de Neuroanatomía y Neurofisiología que intentan hacernos entender lo complejo e intrigante de nuestro sistema nervioso (a los otros, que solo dictan apuntes muy deprisa, no, que para eso ya están los libros, que además adornan mucho).
__________________________________________________________________________________
Referencias:
Langer N, Beeli G, Jäncke L (2010) When the Sun Prickles Your Nose: An EEG Study Identifying Neural Bases of Photic Sneezing. PLoS ONE 5(2): e9208.
Everett HC (1964) Sneezing in response to light. Neurology 14: 483–490
García-Moreno JM, Photic sneeze reflex or autosomal dominant compelling helio-ophthalmic outburst syndrome. Neurologia. 2006 Jan-Feb;21(1):26-33
Askenasy JJM. The photic sneeze. Postgrad Med J (1990) 66, 892 - 893
Katz B, Melles RB. Photic sneeze reflex in nephropathic cystinosis. British Journal of Ophthalmology, 1990,74,706-708
Smith R. Photic sneezes. Britilh Journal of Ophthalmology, 1990, 74, 705
Songu M, Cingi C. Sneeze reflex: facts and fiction. Ther Adv Respir Dis. 2009 Jun;3(3):131-41. Epub 2009 Jul 17.
En la fotografía, "Sneeze? (106/365)", por Diego Díaz