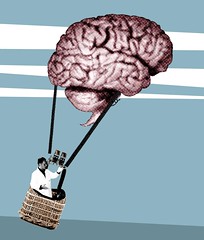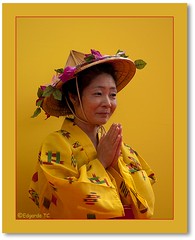"Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos."
Jorge Luis Borges
En un programa a propósito de la memoria, proponía Eduard Punset un experimento curioso. Imaginemos que un desconocido llega a su casa, cargado con maletas y maletas llenas de fotografía de gente de todo el mundo. El invitado se sienta con usted en el cuarto de estar y le muestra las fotografías una tras otra, durante todo el día, de nueve de la mañana a nueve de la noche. La pregunta es tan sencilla, ¿cuántas de esas caras reconocerían al volver a ver la foto, o al ver a esa persona? Hagan sus apuestas, seguro que quedan tan asombrados como yo con la respuesta: más de 10.000 rostros. Así de contundente.
Una de las primeras preguntas que vienen a la cabeza ahora es, ¿dónde queda guardada esa información, incluyendo la ingente cantidad que recibimos cada día? De pequeño, yo imaginaba la memoria como una especia de arcón redondo dentro de nuestra cabeza, con una pequeña tapa que se abría descubriendo un oscuro profundo, de donde salía, por arte de magia, el recuerdo en cuestión. Pero, claro está, la realidad dista mucho de mi imaginación infantil. Podríamos pensar en almacenamiento de tipo digital, como el de nuestros ordenadores, en que grabar la información se basa, hablando groseramente en sí o no, en corriente que pasa o no pasa. Sin embargo, manejar así la información supondría para nuestro cerebro una importante perdida de precisión y profundidad. Nos limitaría a ser meros gestores de datos, lo cual es un poco inútil para la supervivencia. Por otro lado, podríamos pensar en otro sistema de almacenar información, uno más básico usado desde tiempos inmemoriales: la información impresa. Pero claro, solo con echar un vistazo a nuestra estantería de libros (y a lo largo de nuestra vida manejamos infinitamente más información que eso) nos damos cuenta de que necesitaríamos kilos y kilos de tejido cerebral para llevar encima todos esos datos. Y en términos de supervivencia, eso es casi menos conveniente que lo anterior.
Pues si necesitamos gestionar la información con todos los matices posibles y además hacerlo en el kilo y medio de sesos que tenemos, ¿cómo? La respuesta es la misma que uno obtiene al intentar ordenar la diminuta casa que la hipoteca le permite: en los huecos. En los millones y millones de microscópicas uniones que conectan todas nuestras neuronas, las sinapsis. El mecanismo es complejo, pero intentemos hacerlo fácil: la información llega hasta la zona de nuestro cerebro conocida como hipocampo en forma de impulsos eléctricos y se dirige por una determinada ruta de neuronas. Naturalmente, al saltar de una neurona a otra, el impulso se sirve de los mecanismos de la sinapsis para realizar este salto, y es en este salto cuando produce una serie de cambios moleculares en este vacío. Estos cambios se traducen en la aparición de lo que Steven Rose llamó moléculas de adhesión. Estas moléculas facilitan que ante la llegada de nuevo del estímulo, éste recorra la misma ruta y por lo tanto active las mismas zonas que originalmente se encargaron de plasmar el recuerdo.
Este ingenioso mecanismo no solo rentabiliza nuestro cerebro, sino que también explica eso de que aprender es bueno para recordar. La repetición del estímulo hace que la ruta neuronal activada se haga más fácilmente accesible, y que por tanto podamos acceder mejor a esa información. Así, el aprendizaje resulta fundamental. para mantener estas sinapsis en buen estado y que la información circule por ellas adecuadamente.
Si bien es preciso puntualizar que la memoria no es única y existen diversos tipos, que se rigen por distintos mecanismos, la memoria de la que hablamos normalmente, es decir, la de los hechos y conceptos o memoria declarativa, sigue a grandes rasgos este patrón. Aún queda mucho que aprender, ya que desde los peces con los que trabajó Rupert Schmidt hasta los pollos de Steven Rose, hemos pasado de la sinapsis que cambia hasta preguntarnos como funcionará esto a nivel de la red neuronal, cómo funcionará esta maravillosa máquina que almacena no información no a pesar de sus cambios estructurales constantes, sino gracias a ello.
_____________________________________________________________________________
Referencias:
Schmidt R. Cell-adhesion molecules in memory formation. Behavioural Brain Research 66 (1995) 65-72
Rose SPR. Glycoprotein and memory formation. Behavioural Brain Research 66 (1995) 73-78
Neves G, Cooke SF, Bliss TVP. Synaptic plasticity, memory and the hippocampus: a neural network approach to causality. Nature Neuroscience 9, 65-74 (2008)
En la imagen, "Brain Balloon" de Tom Milton